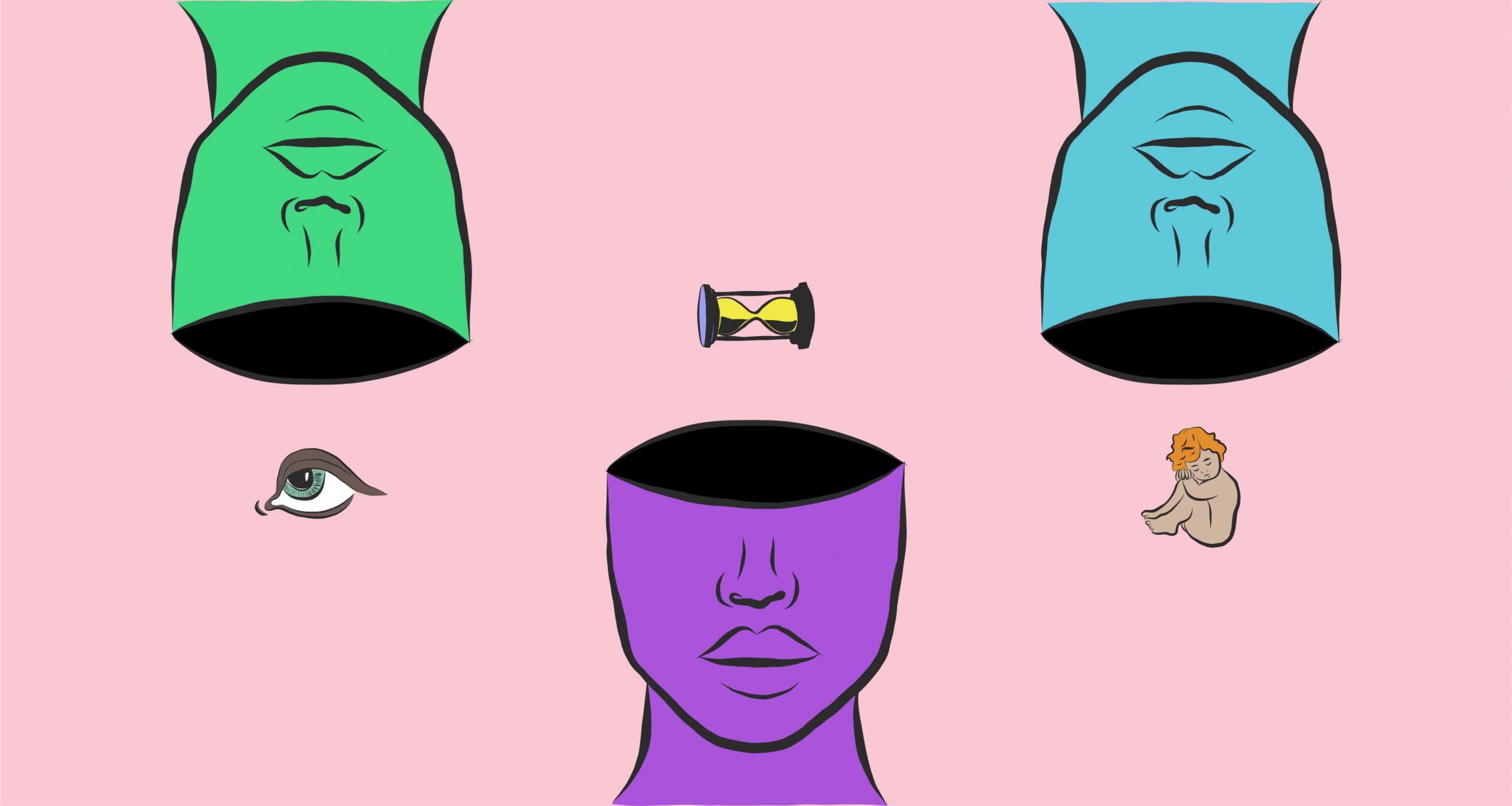
Lo que parecía flojera para su esposa resultó ser parte del plan maestro del esposo. Un cuento por Quidec Pacheco.
Relación en la caja
Había un hombre tan flojo, pero tan flojo, que le pedía todo a su esposa. Ella acercó la oreja a su boca perezosa, presionó su pecho para que el aire al salir resonara en sus cuerdas vocales, y así, con micro espasmos, el hombre le dijo lo que deseaba en las fauces de su espíritu. No fue suerte que se casara con una ingeniera -ese era el plan desde el comienzo- y como ella no entendía de pneumas e ínfulas espirituales, se dedicó a construir en la medida de sus potencias lo que el hombre quería.
Empezó por descifrar un método de extracción: obtenía de muchas maneras y formas los componentes del cuerpo humano. Encimas, grasas, líquidos y ácidos eran localizados, y luego se integraban al sistema mecánico que ella visionó de manera homogénea. La mujer trabajó mucho por incrustar su maquinaria en el suelo, los árboles, el agua y sobre el aire, y que quedara firme como parte del ecosistema, eviterno: funcional después de su muerte. Esquivando los terrores místicos que acechaban el corazón del hombre.
Así, pasó los últimos 40 años de su vida perfeccionando el aparato para su esposo. Había kilómetros de venas artificiales recorriendo el subsuelo de la ciudad, cartílago impreso en 3D con bancos de sangre bañando la tierra desde nubes rojizas, gobiernos enteros conmovidos por el deseo -ahora público- de aquel hombre que no se movía, por flojera.
Ella arrastraba cientos de voluntarios a las construcciones de las cúpulas que almacenaban los campos de trabajo manteniendo en labor al mecanismo. Comunidades completas bajo los cielos de metal y cristal, sociedades utópicas con defectos removidos gracias a la estrafalaria petición del hombre que yacía sin moverse en su sillón. Los muebles orgánicos que absorbían sus descargas fecales, el techo vivo que tiraba las frutas crecidas sobre él, y la esposa que, a pesar de dirigir por un nuevo camino a la humanidad, también recorría el viejo sendero de la cocina a la sala, para alimentar a su esposo que ni las frutas quería recoger.
La imagen del hombre pinta mal, pero, ¿qué mal hace el que no hace? Más bien, ¿dónde reside el mal? ¿En el acto del ser pensante? Y si alguien podía probar que seguía pensando, era su esposa, que de eso no contaba a nadie: completo enigma. Abusador inmóvil, o tal vez víctima necesitada. Silencioso dictador o voluntario cuerpo. La mujer, considerablemente más vieja que el hombre, había invertido algunos de sus mejores años en la labor incansable del biomotor, pero no se lo recriminaba a su amado esposo. ¿Cómo? Todo lo había elegido ella. Tal vez por su inocencia, la buena voluntad, sus muestras de agradecimiento y decisión… rasgos de la juventud del hombre, antes de que le pegara la flojera. Aunque se veía adolescente por la máquina que bombeaba vitalidad en sus órganos, él debía rozar los 70.
La esposa estaba por terminar el sistema con todo lo necesario para vivir cuando ella ya no estuviera. De pronto, un tocar en la residencia.
—Dígame.
—¿La esposa?
—Sí, soy yo.
—Ha recibido una orden de restricción. Le voy a pedir que no vuelva a acercarse al esposo. Él y su salud ahora quedan bajo jurisdicción del estado, toda la maquinaria que se ha construido e incorporado a la vena de la sociedad permanecerá de esta manera. No será deshonrada o difamada por la prensa, al contrario, solo deberá olvidar este proyecto.
—No es un proyecto, es mi esposo.
—No parece. Esta carta está firmada por su esposo, por cierto.
Miró el documento en sus manos. Era la firma, sí… pero su esposo no se había levantado del sillón en décadas. ¿Traición? Miró sus ojos inertes, él no reaccionaba a la situación. Sintió la mano guía del oficial en su hombro, que no la dejó regresar para pedir explicaciones. ¿Cómo pudo? No era un engaño: jamás tuvo otras cuidadoras. ¿Se aburrió? Ella lo divertía con regalos y videos en la computadora que a él le gustaban. Se comunicaban, aunque la gente pensaba que era un poco raro, pero ella sabía lo que quería: a él. ¿Esto lo decidió hoy?
—Hay toda una sección de la ciudad dispuesta para usted, con su propio domicilio. Proceda a disfrutar sus años restantes con quien guste: su esposo lo recomienda, de muy buena fe. Ha entregado una carta gubernamental eximiéndola de toda culpa o crimen, pasado o futuro, contra él. Sabe que esto quiere decir que, si lo asesina, le roba o lo tortura de cualquier manera, el estado no puede detenerla y su esposo no tomará acción alguna en contra, lo único que podemos hacer es disuadirla de que se acerque con esta orden de restricción y regalándole su propio barrio, ¿entiende?
Ella asintió. Dio media vuelta y caminó lento, sin sentimientos de venganza, sin culpa, sin odio: solo vacío. Un vacío de 40 años. No sentía que le debieran algo, que necesitara de regreso ese tiempo: no lo quería. Era más bien la incógnita: ¿para qué quiso mi esposo esos 40 años? Ella sabía cómo los había invertido, sin arrepentimientos.
Miró sobre su hombro una última vez aquel hogar, siempre abierto pero hostil. La maquinaria que conectaba las calles y los jardines a la casa. Pero es flojo, no va a poder– Ella sacudió la cabeza, acomodó los lentes con temblores en la mano. Cada quien tiene sus deseos. Lágrimas en su celular, llamando a un transporte para irse lejos, lejos, lejos. Lejos del mecanismo, de la inversión y el hombre que podría o no pararse mañana si sintiera o no ganas. Ojalá pueda él entre sábanas flojas y aires descompuestos, inmóvil e indescifrable, inmutable al amor que le daba, cumplir su deseo, irracional para la mujer desde que lo escuchó por primera vez: seguir existiendo.
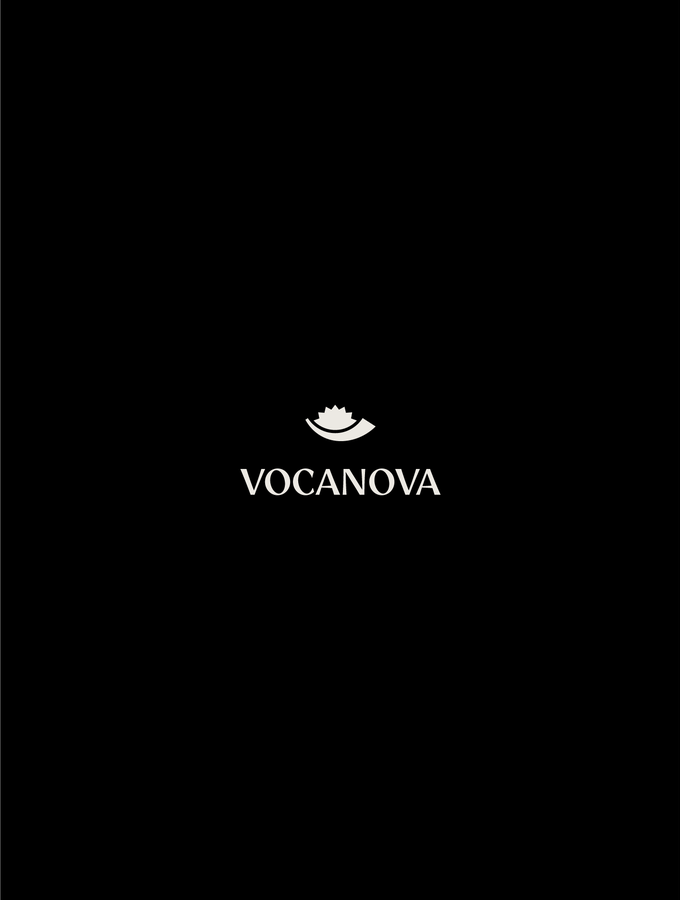

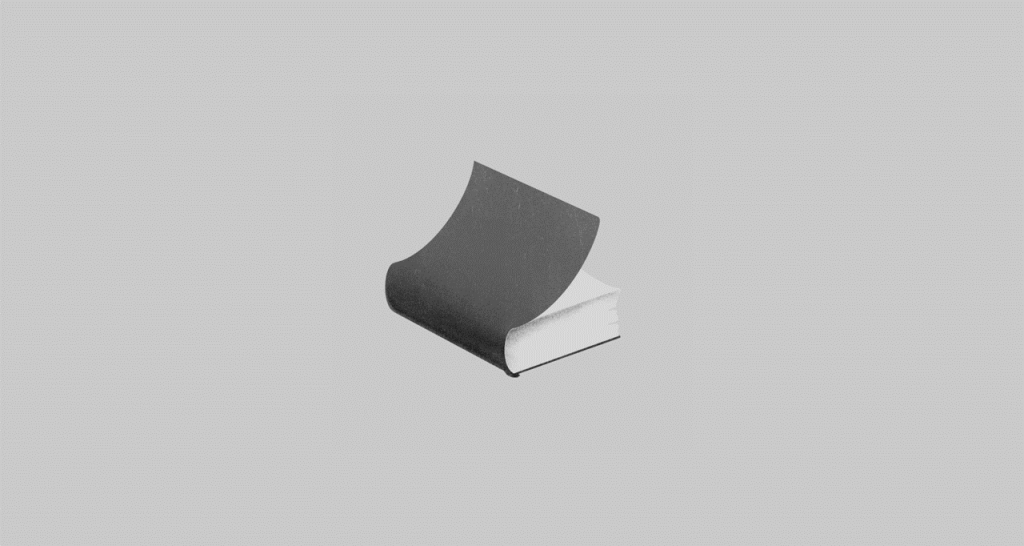
Pequeño diccionario de palabras incomprendidas

La otra moneda: poesía femenina
Deja un comentario