
A partir de los antidepresivos, Katia Rivera reflexiona sobre los estigmas clínicos; pero no es un ensayo médico: es una aproximación profunda sobre el sentimiento y la vaciedad que genera el sentirse impostora, sentirse otra, al recurrir a este tipo de medicamentos.
Impostura clínica
Hace seis años me hice una pequeña cortada en la córnea del ojo izquierdo porque olvidé quitarme los lentes de contacto para dormir. Fue una herida dolorosa, aunque después de un par de semanas con gotas curativas supe que las secuelas eran más graves de lo que pensé: una especie de membrana opaca mediaba mi visión; era la cicatriz que se formó a partir de la herida.
Ahora ya no recuerdo cómo veía antes de la cortada. La cicatriz se hizo parte de mi ojo y se asimiló a mi vista con el tiempo. De hecho tuve que alternar el abrir y cerrar los párpados de cada ojo para acordarme cuál era el perjudicado. Algo por el estilo pasa con los tropiezos de la mente. Puedo recordar perfectamente la primera vez que la ansiedad me paralizó el cuerpo, pero no recuerdo cómo me sentía antes, no recuerdo siquiera si alguna vez llegué a sentir una plena tranquilidad.
Fue en segundo de secundaria. Me asusté mucho porque se me dificultaba respirar y me imaginé lo peor. Me tuvieron que llevar cargando a la enfermería de la escuela para que momentos después, cuando ya estaba más tranquila, me dijeran que seguramente estaba muy tensa y había tenido una crisis. «¿Crisis? Pero si sentí que me iba a morir», pensé. Después, estos episodios se fueron haciendo más habituales en la prepa y casi normales en la universidad. Desde luego sabía que necesitaba ayuda pero sacar ese tema en casa era no ser escuchada, y le hice como pude con lo que tuve durante todos esos años. Fue hasta que empecé a trabajar que pude pagar mis terapias, y así el primer paso se dio firmemente. Es verdad que las cosas mejoraban de vez en vez pero la sensación de vivir en un caparazón de miedo todavía no se quitaba.
En diciembre del año pasado mi papá se enfermó mientras yo pasaba los días festivos con ellos, y en una casa donde expresar los sentimientos es complicadísimo, las cosas se salieron de control por todos lados. Nunca me había sentido tan derrotada de ánimos como entonces. Sólo tenía ganas de llorar pero no podía, no me quería ni mover.
La siguiente vez que tuve terapia después de ese incidente, cuando mi papá ya estaba recuperado, me desahogue por completo. Pau, mi terapeuta, me confesó que, en efecto, nunca me había visto tan fuera de control. Me sugirió con todo el amor y la comprensión que la caracteriza que intentara las vías medicinales para encontrar un poco de paz. Así fue como empecé a tomar antidepresivos. Con la intención de ya no sentirme indefensa todo el tiempo. Es verdad que los primeros días de consumirlos son retadores, me sentía dentro de una pasividad aplastante y me quedaba dormida a la menor provocación. Gradualmente las piezas fueron cuadrando como era debido, hasta que me encontré en un lugar mental totalmente nuevo: la tranquilidad por fin se manifestó y pude empezar a hacer incluso todo aquello que me daba pánico.
Pero de pronto, la extrañeza: empecé a distinguir una especie de disociación al mirar mi reflejo, me sentía como una niña y muy ajena a mí. Pensé lo obvio, «¿necesitaré medicamento toda la vida para sentirme bien?, ¿si lo dejo volveré a ser la de antes?, ¿volveré a sentirme mal?». Sin embargo, llegó el momento en el que mis acciones salían de mí casi irreconocibles: hablaba en los momentos donde antes hubiera callado, me expresaba cuando antes me faltaban las herramientas, me daban impulsos de salir cuando antes los nervios me mantenían encarcelada en mi casa. Sentía sin miedo, reía sin pena, platicaba sin reservas, veía a las personas a los ojos. ¿Quién carajos era yo?
Fue como si hubiera despertado en una realidad alterna donde mis acciones tenían agencia, ya no era solamente una espectadora que no influía en la vida de nadie más. Me gané mi derecho de ser vista y de ser escuchada, solo que apenas estaba acostumbrándome a todo ese torrente de información nueva.
Antes, cuando la ansiedad me ganaba, podía imaginarme cómo los pliegues de mi cerebro se contraían conforme el malestar crecía. En cambio ahora puedo imaginar cómo se suavizan conforme le voy entendiendo mejor al mundo. La transición de todos estos estados mentales enlistados ha implicado mucho trabajo conmigo misma, más que nada. Pasar de un estado mental que me paralizaba a uno donde me miraba desde afuera y no reconocía que mis acciones venían desde un bienestar que nunca había conocido, es de lo más revelador que me ha pasado en la vida.
Pareciera que los medicamentos que trabajan con tu psique fueran una mera impostura para el carácter débil, un botón de reseteo para los pensamientos descontrolados, pero el problema real es el haberme acostumbrado a vivir en un malestar extremo.
Tres meses después de haber empezado el tratamiento he podido por fin levantarme descansada y de buenas, desayunar sin presiones y sin arcadas ansiosas, disfrutar mi trabajo, despedirme del insomnio. Así como la cicatriz en el ojo me recuerda que mi vista sigue ahí, el recuento de esta dolorosa travesía significa que estoy sanando.
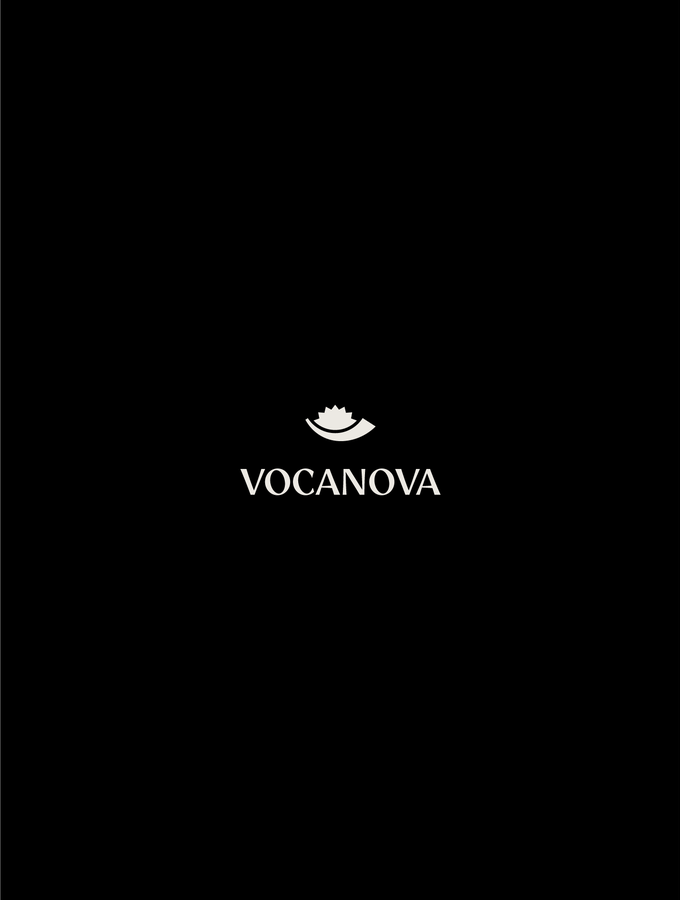

mi mamá fue un laboratorio andante


La perla del pacífico: Acapulco, Guerrero
Deja un comentario